Era un colegio sencillo de gente sencilla, pero tenía algo que no tenían ni los mejores de la capital. Tenía a don Pedro.
ELIA BARCELÓ
12-07-2022
La escuelita era modesta: una de esas casas que se habían construido durante la República para los obreros y que muchos años después serían un lujo: bajos y altos, patio y terraza, cocina y baño amplios, tres dormitorios. En la posguerra, a principios de los años cuarenta, don Pedro y doña Dolores la habían convertido en una escuela, aunque fuese un poco oscura, donde se enseñaba a niños y niñas entre los seis y los diez o doce años, hasta que unos entraban a trabajar en alguna fábrica y otros seguían estudiando el Bachiller elemental. No era tan cara como el colegio de las monjas ni tan barata como las escuelas nacionales, en las que los alumnos cuyos padres podían permitírselo le llevaban veinticinco pesetas a la maestra una vez por semana para mejorar en lo posible su magro salario.
Como edificio no era gran cosa. Olía a tiza y un poco a humedad. Había dos clases con ventana a la calle y dos clases que daban al patio. No teníamos uniformes, como los que iban a las Carmelitas, pero todos llevábamos un baby, una especie de guardapolvo cerrado con botones, primero blanco y luego, conforme la oferta en las tiendas se fue haciendo más sofisticada, de cuadritos en verde o en azul. En las aulas, además de los pupitres y la mesa de la maestra, no había más que una pizarra grande, un mapa de España y una foto del Generalísimo. También había una virgencita de yeso a la que, en el mes de mayo, le poníamos flores.
Era un colegio sencillo de gente sencilla, pero tenía algo que no tenían ni los mejores de la capital. Tenía a don Pedro.
Todos los días, hiciera el tiempo que hiciera, nos esperaba en la puerta con una sonrisa y, conforme íbamos llegando, nos iba estrechando la mano como si fuéramos personas mayores, nos daba los buenos días y nos preguntaba qué asignatura íbamos a tener.
«Matemáticas, don Pedro». «Muy bien. Muy necesario para la vida. Así podrás hacer las cuentas tú sola, sin que nadie tenga que ayudarte, y nadie podrá tomarte el pelo y cobrarte de más.»
«Lengua, don Pedro». «Excelente. Saber hablar y escribir bien es lo más importante de este mundo, porque, igual que las matemáticas, te hace ser independiente, y la libertad es el mayor bien de los seres humanos.»
«Dibujo, don Pedro». «Magnífico. Para dibujar es necesario fijarse en los detalles, ver las cosas con intensidad para poder reproducirlas. Así aprecias lo que te rodea y, con el tiempo, empezarás a apreciar el arte.»
Para cada asignatura tenía una explicación y hacía que, al entrar en clase, estuviéramos deseando aprender precisamente aquello. Poco a poco nos dimos cuenta de que, además de muchas otras cosas, don Pedro nos estaba enseñando lo que, para él, era lo más importante del mundo: ser críticos, ser libres.
Sabíamos que no era de la zona. Se decía que, cuando la guerra, lo habían recogido herido en la familia de doña Dolores y al final habían acabado casándose. Como ella tenía el título oficial de maestra, habían puesto una escuela y, desde entonces, habían enseñado a unas cuantas generaciones. Nunca supimos qué profesión había tenido él antes de la guerra y solo sabíamos que era de lejos, «del norte». Ahora me resulta curioso pensar que a nadie se nos ocurriera precisar más su origen cuando, ya finales de los años sesenta, organizó dos equipos de baloncesto y los llamó Iruña y Donosti. A mí, entonces, me parecieron dos palabras preciosas de alguna lengua inventada y eso me reafirmó en la idea de que don Pedro -Kepa, como lo llamaban sus amigos- era un sabio, uno de esos magos de los cuentos, aunque no llevara barba ni túnica de estrellas.
«Me miraba con los ojos muy abiertos,
como platos, tan asustado como yo»
Un día de febrero, el día de la Candelaria, nos habíamos puesto en fila delante de la escuela para ir a misa -no sé si era obligatorio, pero sé que lo hacíamos siempre y que la iglesia estaba abarrotada de niños de todos los colegios- y ya habíamos recorrido unas cuantas manzanas cuando doña Mariana se echó la mano a la frente y me dijo:
– ¡Qué cabeza, la mía! Anda, Elisa, acércate a la escuela y, en el trastero de detrás de la clase de doña Encarna, verás unas cajas de mixtos. Tráetelas para encender las velas que nos darán después en la iglesia.
El que a una la mandaran a hacer recados como ese era una distinción y nos matábamos por hacerlo, así que salí corriendo, feliz de ser la elegida, aunque no fuera de las mayores.
Resultaba raro entrar en la escuela sin que hubiese nadie, sin que se oyera nada. Crucé el pasillo sin hacer ruido porque la suela de mis zapatos Gorila era de goma, atravesé la clase de doña Encarna, que era la de los más pequeños, los de seis años, y abrí con cuidado el trastero. El aula era de las que daban al patio y, aunque en el exterior la mañana fría era luminosa, allí estaba muy oscuro, y no había encendido la luz porque yo sabía que la corriente era cara y no había que malgastar. De momento no vi nada. Solo las primeras estanterías de madera basta donde se guardaban las cajas de tiza, los trapos, los mapas enrollados, las tachuelas, las cartulinas… todo lo que hacía falta. Miré con cuidado todas las baldas buscando las cajas de cerillas que me había encargado doña Mariana y, de repente, no sé si oí un ruido, como una respiración trabajosa, o si fue un movimiento captado por el rabillo del ojo, o simplemente la sensación de que en aquel trastero oscuro había alguien más.
Me quedé rígida, muerta de miedo. Yo no era miedosa, pero me daba espanto la idea de encontrarme con una rata y o incluso con algo peor, uno de esos fantasmas de los que hablaban los abuelos por Todos los Santos.
Miré hacia abajo y vi un zapato, grande, muy roto y sucio. Seguí la pierna con los ojos y, a medida que mi vista se iba acostumbrando a la penumbra, me fui dando cuenta de que allí había un hombre envuelto en una manta gris, de esas que tenían dos rayas blancas y picaban mucho cuando entraban en contacto con la piel. Me miraba con los ojos abiertos como platos, tan asustado como yo. Nunca había visto a un hombre asustado. Iba sin afeitar, tenía el pelo revuelto y temblaba, ahora supongo que no solo de frío.
Todavía no sé cómo me salió la voz del cuerpo.
– He venido a buscar unos mixtos -dije casi en un susurro.
El hombre alargó la mano hacia la oscuridad del fondo y me tendió dos cajas en la palma callosa y ennegrecida. Las cogí, tratando de no tocarlo. Entonces él, de repente, sonrió -unos dientes muy claros en aquella cara sucia- se llevó el índice a los labios y me hizo el gesto del silencio.
– ¿Estás jugando al escondite? -recuerdo que le pregunté.
Él asintió con la cabeza y juntando el índice con el pulgar fingió que cerraba una cremallera. Yo también asentí, me di la vuelta y salí corriendo por el pasillo. Ya casi en la puerta de la calle, don Pedro abrió su despacho.
– A ver señorita, ¿de dónde sales tú? -me preguntó con su simpatía habitual-. ¿No tendrías que estar en la iglesia?
– Me ha mandado doña Mariana a buscar unos mixtos.
El rostro de don Pedro se contrajo por un momento, como si le doliera algo. Se quedó mirándome fijamente, quizá pensando en lo que debía hacer. Al cabo de un par de segundos que se me hicieron eternos, me dijo:
– Elisa, confío en ti.
«Estuve a punto de preguntarle qué
era un malnacido y cómo podía uno nacer mal»
Y repitió el mismo gesto que me había hecho el hombre del trastero, pero añadiendo una sonrisa que yo devolví, mientras asentía. Después me guiñó un ojo, cerró la puerta de su despacho y yo salí disparada hacia la iglesia.
En casa, a la hora de comer, oí decir a mis padres que la Guardia Civil estaba buscando a un hombre, a un preso fugado, que era muy peligroso y que había que andarse con mucho ojo hasta que lo atraparan.
– ¿Qué ha hecho ese hombre? -pregunté yo.
– No es asunto tuyo, Elisa. Eso son cosas de mayores, pero esta tarde no vas a ir al Catecismo -dijo mi padre.
– No exageremos, Enrique.
– No pasa nada si se pierde una tarde de catequesis, pero no nos vamos a arriesgar a que se tope con ese… -Estuvo a punto de decir una de esas palabrotas que antes los padres no pronunciaban delante de sus hijas, y acabó diciendo ‘malnacido’.
Me acuerdo, porque estuve a punto de preguntarle qué era un malnacido y cómo podía uno nacer mal, pero no estaba el horno para bollos y me callé. Tampoco les dije a mis padres que el hombre que yo había visto en la escuela estaba jugando al escondite y se había portado bien conmigo. Creo que no lo dije porque se lo había prometido a mi maestro, pero también porque yo ya sabía que cuando la Guardia Civil te estaba buscando, y te encontraba, nunca era para nada bueno. Más tarde supe que a veces, cuando era una niña la que desaparecía, por ejemplo, era muy bueno que la Guardia Civil te encontrara, pero yo tenía siete años y me faltaba mucho por comprender.
Nunca volvimos a hablar de aquel hombre y nunca supe más de él. Con los años lo fui olvidando hasta que llegó un momento en que incluso pensé que lo había soñado o que me lo había inventado.
Una de las veces que volví al pueblo a ver a mi madre aprovechando un par de días libres, me enteré de que don Pedro estaba ingresado, que estaba grave, y que muchos de sus alumnos habían pasado a visitarlo, de modo que decidí ir yo también. Hacía mucho que no lo veía y lo encontré muy envejecido y muy delgado, pero sus ojos brillaban con el mismo fuego de siempre. Hablamos, me preguntó por mi carrera y por mi vida, y, justo antes de despedirnos, me dijo que estaba muy orgulloso de mí, que siempre lo había estado.
– ¿Por qué, don Pedro? -le pregunté.
– Porque tú fuiste de los que aprendió realmente la importancia de lo que traté de enseñaros, Elisa.
Entonces me sonrió, me guiñó un ojo y, uniendo el índice con el pulgar, se lo pasó por los labios, como entonces. Tendió la mano hacia la mesita y me dio una tarjeta de una caja ya medio vacía.
– Toma, para que nunca lo olvides.
Era una cita de Cervantes:
«La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida, y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres.»
Fue la última vez que vi a mi maestro.
LA AUTORA

Elia Barceló Nacida en Elda, es una de las autoras españolas más versátiles, con obras y premios en varios géneros. Ha publicado una treintena de novelas, la última ‘Muerte en Santa Rita’ (Roca Editorial)
Elia Barceló en Twitter: twitter.com/elia_barcelo
Este cuento fue publicado también en: www.elcorreo.com/culturas
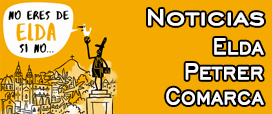













Conocí a don Pedro fué un personaje importante en Elda